Umberto Eco escribe sobre "La Pasión" de Mel Gibson
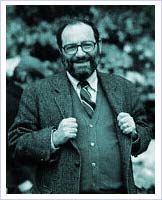 Umberto Eco acaba de publicar su última novela, "La misteriosa fiamma della regina Loanna". El genio de Bolonia ha dedicado hace poco dos de las columnas que habitualmente publica en L'Espresso a la película "La Pasión", de Mel Gibson, a la que tanto el Vaticano como muchos sectores evangélicos consideran un filme ejemplarizante y un servidor, como creyente, vé como una burda blasfemia. Este fue el primer análisis que Eco hizo del filme:
Umberto Eco acaba de publicar su última novela, "La misteriosa fiamma della regina Loanna". El genio de Bolonia ha dedicado hace poco dos de las columnas que habitualmente publica en L'Espresso a la película "La Pasión", de Mel Gibson, a la que tanto el Vaticano como muchos sectores evangélicos consideran un filme ejemplarizante y un servidor, como creyente, vé como una burda blasfemia. Este fue el primer análisis que Eco hizo del filme:¡No me toquéis a mi Hijo!
Bueno, pues para atender a una serie de demandas y para resolver el asunto de una vez por todas, he ido a ver La Pasión de Mel Gibson. Y encima antes que nadie, en un país extranjero (donde por lo menos estaba prohibida para menores). De todas maneras hablan en arameo y, como máximo, se entiende a los romanos cuando gritan I para decir ¡Apartáos!.
Antes que nada he de decir que esta película, técnicamente muy bien hecha, no es ni una expresión de antisemitismo ni de fundamentalismo cristiano obsesionado con una mística de sacrificio cruento. Es un splatter, una película que pretende ganar mucho dinero ofreciendo a los espectadores tanta sangre y tanta violencia que a su lado Pulp Fiction parece un dibujo animado para niños de parvulario. En todo caso dibujos animados de Tom y Jerry, de los que proponen una lección en la que los personajes son machacados por mil rodillos compresores y reducidos a un CD, caen de un rascacielos y se rompen en mil pedazos, acabando aplastados contra una puerta. Con mucha sangre además, hectólitros de sangre, evidentemente transportados hasta el plató por diez camiones cuba, y recogidos poniendo a la obra los vampiros de toda Transilvania.
No se trata de una película religiosa. Del mensaje de Jesús se sobreentiende lo que uno aprendió en la preparación para la primera comunión. Sus relaciones con su Padre son histéricas y absolutamente laicas; podrían ser las de Charlie Manson con Satanás, pero aquí Satanás no presenta majestad alguna, aparece ahora aquí y luego allá, ora de perfil disfrazado de mariconcete y ora de frente ante tal efusión de glóbulos rojos que al final hasta se nos pone malo. Por otra parte, la imagen menos convincente es la final de la Resurrección, más propia de La noche de los Muertos Vivientes que de una pintura del Renacimiento.
Esta película no tiene nada de la sublime discreción de los Evangelios. Pone en escena todo lo que estos callan dejando para los fieles su propia meditación silenciosa sobre el mayor sacrificio de la historia. Allá donde los Evangelios se limitan a decir que Jesús es flagelado (tres palabras en Mateo, Marcos y Juan, ninguna en Lucas), Gibson hace que primero lo apaleen, luego le golpeen con cadenas con clavos y al final con mallos, hasta que queda reducido a poco menos que una hamburguesa mal cocida, es decir, lo que el público de MacDonalds imagina que tiene que ser la carne picada hasta el espasmo.
El odio de Gibson por el Nazareno debe ser indecible; vaya usted a saber de qué antiguas represiones se desfoga sobre su cuerpo cada vez más sanguinolento. Y suerte que la filología no se lo permite, si no ya le habría hecho aplicar electrodos en los testículos y proporcionarle un baño de gasolina. Es así como, según algunos, debeeríamos experimentar un sano estremecimiento ante el misterio de la Salvación. Quizás.
¿Película antisemita? Si se quería hacer un splatter western (más bien eastern) los bandos tenían que quedar claros, buenos contra malos, y los malos tenían que ser malos a más no poder. Pero si son malísimos los sacerdotes del Templo más malos aún son los romanos, como Pedro Patapalo cuando, gruñendo, ata a Mickey en la silla de torturas. Es evidente que Gibson debía creer que presentando a los romanos como los malos (como ya lo había dicho Asterix) no corría el riesgo de que le pegaran fuego al Campidoglio, mientras que con los judíos, con los tiempos que corren, hay que proceder con mayor cautela. Pero no hay que pedirle mucho a alguien que ha decidido servirnos un bistec tártaro con mucha pimienta y ketchup. Gibson ha sentido ciertas resipiscencias y ha mostrado a tres judíos y tres romanos casi buenos, asaltados por la duda (miran hacia el público como diciendo: ¿no nos estaremos pasando?) e incluso así es justamente su perplejidad la que sirve para acentuar la expresión de que todo en esta película sea insoportable, y se vomite viendo lo que brota de entre el costillar.
Imagínense si Manzoni, en lugar de hacer suya la lección de los Evangelios dejando solamente adivinar lo que le había sucedido a la Monja de Monza, con aquella sublime insinuación (y la desventurada respondió) (Eco se refiere aquí al libro Los novios, de Alessandro Manzoni, N. del T.) nos hubiera mostrado a la pobrecilla haciendo un striptease, entregándose a repetidas felaciones, haciéndose sodomizar con jabón (El último tango en Lecco) y sometiendo al despreciable Egidio a puniciones sadomaso, calzada con unas botitas rusas como una Venus en cueros. Gibson coge al vuelo la idea de que Jesús debió sufrir , y del mismo modo que Poe pensaba que la cosa más románticamente conmovedora era la muerte de una bella mujer, él tiene la intuición de que el splatter más rentable es aquel en el que se mete al Hijo de Dios en una picadora de carne. Lo cierto es que le sale muy bien, y debo decir que cuando Jesús acaba por morir y acaba de hacernos sufrir (o gozar) y se desencadena un huracán, la tierra tiembla y se rasga el velo del Templo, se experimenta cierta emoción, pues en ese momento, aunque sea bajo forma meteorológica, se entrevé un soplo de aquella trascendencia tan manifiestamente ausente de la película. Sí, en aquel momento el Padre hace sentir su voz. Pero el espectador sensato (y, espero, el creyente) advierte que es con Mel Gibson con quien está cabreado.
(Traducción de Gabriel Jaraba).
Tras los comentarios que los lectores hicieron, Eco volvió con esta segunda columna:
La vuelta de los idólatras
Hace algunas semanas escribí una columna hablando francamente mal de la película del Mel Gibson sobre la Pasión. Un estudiante me preguntó si había visto los numerosísimos comentarios y debates de los lectores en el foro de internet de L'Espresso, y me dijo: "Quizá habría que revalorizar a los iconoclastas". Me siento obligado, pues, a recordar qué fue la disputa iconoclasta, por lo menos a partir del momento en que, en el año 726, León III Isáurico emanó un edicto que prohibía el culto de las imágenes, que en el imperio bizantino estaba rozando la idolatría.
La Iglesia de Roma era más indulgente al respecto, y se había alineado con las posiciones del concilio de Nicea de 787, donde se concluía que a las imágenes se les puede tributar "el saludo y la veneración de honor, no ciertamente la latría verdadera que según nuestra fe sólo conviene a la naturaleza divina". Pero en el mundo cristiano occidental la cuestión permaneció abierta y se retomó en los Libros Carolinos, compuestos en el entorno de Carlomagno.
Los teólogos carolingios se sentían molestos porque en la traducción latina de las actas de Nicea se usaba un solo término, "adoratio", en lugar de los dos con los que se diferenciaba, por una parte, el culto reservado a la imagen y, por la otra, el culto reservado a Dios.
Los teólogos carolingios distinguían, en cambio, el mundo espiritual del mundo material y decían que la imagen (que puede manifestar sólo aspectos exteriores materiales de lo representado) no podía constituir un acceso al mundo espiritual. Es más, cuanto más se parecía a su prototipo, mayor era la falsedad de la imagen, puesto que se aumentaba el engaño hacia el espectador. La imagen no era un ídolo, pero podía llegar a serlo si se utilizaba de
forma incorrecta. Por consiguiente, la expresión verdadera de lo espiritual había de buscarse sólo en el lenguaje no figurativo de las Sagradas Escrituras.
Los Libros Carolinos no excluían que se pudieran usar las imágenes como estímulo adecuado a la reflexión espiritual. Sencillamente invitaban a no dar a las imágenes mayor peso del que tenían. Aclaremos nosotros que la Edad Media había adoptado una idea de Gregorio Magno por la que "la pintura se usa en las iglesias para que los analfabetos, al menos mirando a las paredes, puedan leer lo que no son capaces de descifrar en los códices".
En el fondo, tanto una posición como la otra sobreentendían que, si uno no es analfabeto, es mejor que busque sus ocasiones de meditación, inspirándose en las Escrituras y no en las pinturas o (decimos ahora nosotros) en las películas.
Y lleguemos a los comentarios sobre Gibson, que he ido a leerme. Obviamente, hay de todo, desde los que dicen que me he equivocado porque la película es buenísima hasta los que me dan la razón; desde los que dicen que he escrito por envidia de lo bueno que es Gibson hasta los que dicen que la película ha sido boicoteada por los "lobbies judíos", incluido un tal Pippo que, visto lo que he escrito sobre la película, deduce que soy judío. (Pippo no lo sabe, no soy judío, y no es culpa mía el haber recibido una educación cristiana, razón por la cual me ha escandalizado tanto semejante especulación sobre la figura de Cristo). Luego he visto un comentario según el cual yo ironizo sobre la sangre de Cristo. Obviamente he ironizado sobre la representación, vulgar creo yo, que Gibson ha dado de la Pasión de Cristo, y ha sido entonces cuando he entendido por qué mi estudiante hablaba de la disputa
iconoclasta.
Muchos de los comentarios que he leído no son sobre la película, sino sobre Jesús (a favor y en contra; entendámonos, a diferencia de antaño hoy existen idólatras creyentes e idólatras ateos. Es decir, que a muchos de los que intervienen les resulta difícil escindir la película de la realidad (o, como habrían dicho los teólogos medievales, distinguir la realidad material de la realidad espiritual). La película es para ellos las Sagradas Escrituras, y ese joven que interpreta a Jesús es Jesús.
Naturalmente he leído también el comentario de un tal Gianni, que advierte que "la película es tan sólo la Pasión de Mel Gibson y no la Pasión de Cristo", pero debo decir que no he encontrado en todas las intervenciones esta clara distinción entre la realidad (sea espiritual o histórica) y su representación.
Gran parte de las intervenciones son como las de un tal Franco que escribe: "No entiendo por qué las personas que carecen de fe religiosa no pueden aguantar los sufrimientos que Cristo tuvo que soportar". Ahora bien, lo que para mí era inaguantable eran los sufrimientos
que Gibson infligía al espectador, no los padecimientos de Cristo. Parece obvio y aun así, como se ve, no lo es. Por lo cual, la reflexión se desplaza de la Pasión de Gibson a la
actitud del hombre moderno con respecto al mundo mediático, que no se advierte ya como representación (fiel o distorsionada) de las cosas, sino como la Cosa Misma. Que es la forma laica que adopta hoy en día la idolatría.
Con mi más sincera gratitud al lector Marcopac que escribe: "Querido Umberto, no te perdonaré jamás que me hayas contado el final de la película".
Traducción del diario El Espectador.
Una aportación de Anna Maria Coll.
1 comentario
Margarita Piñones -